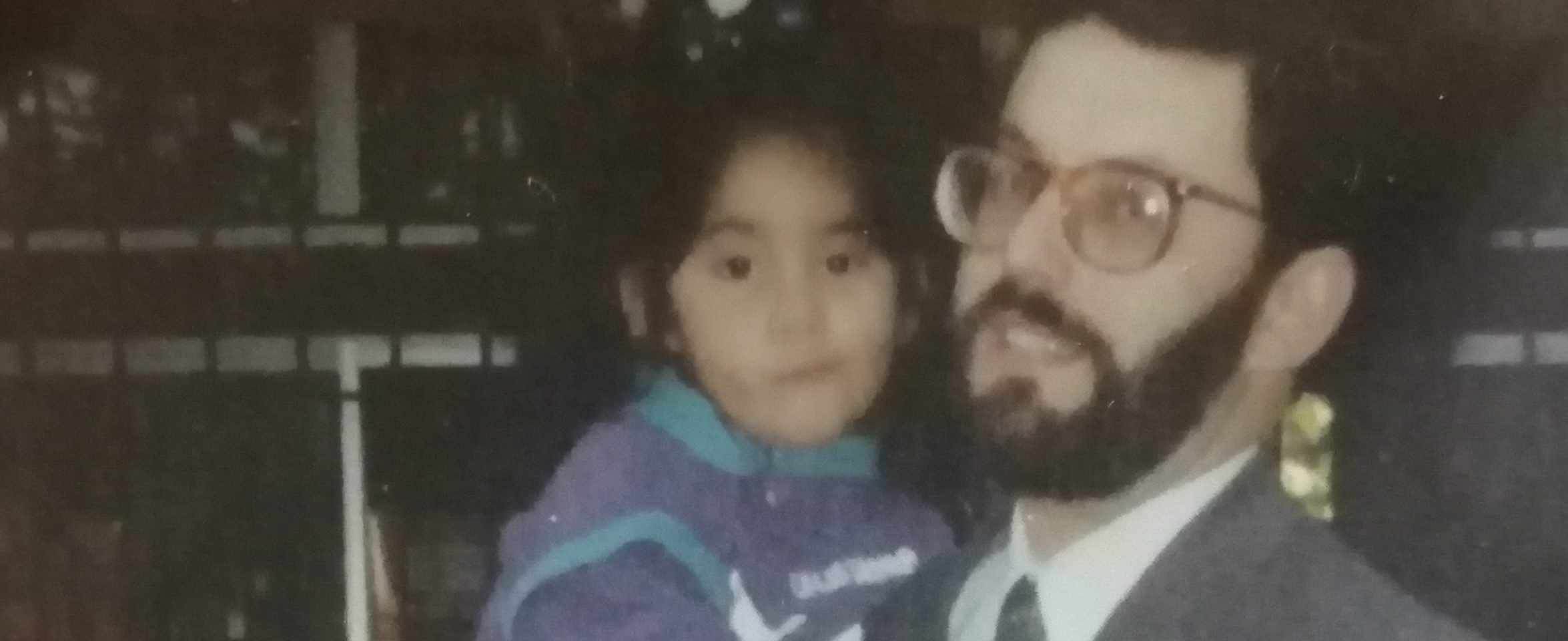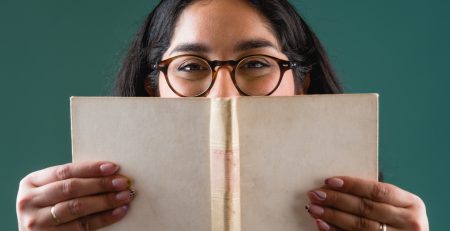Lo que las letras hicieron de mí
Escuchar a mi papá cada noche era un ritual sagrado. Su voz reproducía decenas de historias conocidas. Una vez que se acababan venían mis favoritas: historias inventadas que convertían a mi madre en princesa, y a él en su noble caballero. Sus relatos me presentaron al “Lobo Pastor”, a “David y Goliat”, y hasta lloré cuando Sansón perdió su portentosa cabellera.
En ese entonces, la biblioteca se convirtió en el mejor lugar del mundo. Sus muros eran altísimos, un cielo de suaves nubes verdes donde nos sentábamos por horas. A veces me pregunto si lo que me gustaba en realidad es que era el único día de la semana donde veía más a mi papá. A veces íbamos a leer solas, otras, él nos leía, y otros días simplemente nos dejábamos abrazar por las estanterías repletas de dibujos y colores. Mi papá no hablaba mucho, a menos que fuera de lo que leía. Cuando cumplí 22 me escribió un acróstico tan hermoso que jamás dudaría de su amor, aunque tuvieron que pasar muchas más primaveras para que yo comprendiera por qué prefería hablar con Don Quijote, y no con las personas reales a su alrededor.
Indudablemente de él heredé ese amor por las letras, y aunque mis mejores recuerdos de infancia tienen que ver con la lectura, también pasé por momentos oscuros con ella, como la vez que me enteré por la biblia que las personas podíamos ir al infierno, que podíamos perder el amor de Dios. Y sí, me explicaron que si yo era lo suficientemente buena no padecería ese sufrimiento. Aun así, la idea del castigo eterno a veces aparece en mis pesadillas.
Los libros me hicieron curiosa, y lamento no tener grandes historias con los clásicos de siempre. Y sí, es cierto que ese lamento nació de los ojos inquisidores a mi alrededor, de la voz de los señores profesores que, desde sus tronos, me decían que si no había leído a García Márquez, si no adoraba a Neruda, yo no era una verdadera lectora. En algún punto me volví distante. Quizás la última novela obligatoria que me cautivó fue La casa de los espíritus, y luego dejé de leer ficción.
Leer y escribir siempre estuvieron ligados para mí. En segundo básico gané un concurso de poemas a María Auxiliadora, virgen santa que daba nombre a mi colegio. Irónico que sin siquiera ser católica obtuviese igual el primer lugar. Eso me pareció gracioso en el momento, y llegué a preguntarme si realmente podría ser buena escribiendo. Escribía en todas partes. Mi mamá contaba –con cierto orgullo– que mientras a otras niñas les llevaban muñecas para entretenerse, a mí me bastaba con un cuaderno en blanco y lápices. Mi papá me enseño a hacer acrósticos, acrónimos, poemas, y una hoja en blanco significaba para mí un mundo de posibilidades.
Crecí y nunca dejé de escribir. Ya de adulta regreso a veces a mis antiguos escritos. Mi mamá tiene una caja de zapatos llena de recuerdos y tarjetas que mi hermana y yo le escribíamos: disculpas por no comer verduras, perdones por gastar todo el champú haciendo burbujas, una carta para que el viejito me trajera una peluca rubia y lentes de contacto celestes, odas para el día de la madre, promesas que jamás se cumplirían (como la tarjeta con forma de auto rojo que le hice a mi papá, con una foto carnet suya pegada en la ventana del conductor, prometiéndole que le compraría uno con mi primer sueldo, aunque en ese entonces no sabía que sería profesora).
Ella nunca fue lectora, pero sí admiradora de su esposo letrado, el hombre inteligente que la enamoró con poemas, y de sus hijas, aunque evidentemente solo yo seguiría esos pasos e intentaría llenar –con mucho trabajo y algo de suerte– las pisadas gigantes que venían marcándome el camino.
Escribía porque era tímida. Ad portas de cumplir 12 años, un mal corte de pelo sería el primer hito de una adolescencia difícil. Mi pelo largo y negro de cierta forma me permitía ocultarme, y mi nuevo look no solo me hacía ver mal, también llamaba la atención. Marcada por la baja autoestima y la comparación constante con las otras niñas, escribía para mostrar mi verdadera personalidad. Esa que no me atrevía a develar en persona, pero que cuando escribía fluía sin control. Así comencé a hacer amigos por internet. Me daba seguridad chatear, ser graciosa, perspicaz e irónica con mis palabras me abría un lugar en el mundo, y cuando conocía personalmente a alguien, después de eternas conversaciones escritas, sentía que podía ser yo misma: de cierta forma ya nos conocíamos.
Mi vida desde entonces estuvo siempre ligada a lo virtual. Hice de Fotolog mi diario de vida, y de Facebook mi muro de resistencia. Cuando estaba en cuarto medio, descubrí en las clases de historia electivo que en Chile hubo una dictadura militar: detenidos, desaparecidos, muertos, y un velo cayó de mis ojos. Esa nueva información, oculta por mis anteriores profesores y apartada por mi familia, significó el primero de muchos quiebres ideológicos con mis padres. Empecé a preguntarme cuánta vida me había sido oculta hasta ese minuto, cuántas de las cosas que había escuchado eran realmente como me las contaron. Inevitablemente eso generó distancias y debates que solo se acrecentaron cuando fui a la universidad. Leer abrió mi mente y también cerró algunas puertas. La transformación siempre trae consigo ciertos dolores. Ver caer a mi padre del pedestal, ver derrumbarse ese pedestal que yo había construido para él fue sin duda el precio que pagué por descubrir el mundo más allá de las paredes de mi casa.
Leer me convirtió en mujer pensante. Escribir me transformó en activista. La mezcla de ambas hizo que la adolescente tímida que había sido se quedara muy atrás, muy lejos de la mujer que soy.
Las lecturas universitarias fueron fascinantes para mí. Fui consciente del mundo que ignoraba, discutí mentalmente con mis profesores del colegio por no enseñarme todo lo que yo estaba aprendiendo mientras estudiaba pedagogía. Pienso que es inevitable no reprochar a esos docentes que tuvimos, hasta que creces, te haces docente y miras con amor y compasión las historias que cruzan a esas personas. Ser adulto es mirar a los adultos de tu infancia con más empatía, pero me demoré un poco más en entenderlo.
Sin duda tuve momentos que me marcaron mucho en la U, como aquella vez que escribí mi historia lectora para el ramo de Literatura Infantil y Juvenil, y sentí que no tenía tanto que contar. Me intimidaba saber que quizás mis compañeros habían leído más, libros más importantes, más clásicos (sí, otra vez yo y los clásicos), así que me sentí muy tentada a mentir, pero no lo hice. O como esa otra vez cuando, en el mismo ramo, recordé que los libros de Anthony Browne eran mis favoritos cuando niña. No lo recordé por el nombre del autor, sino porque al tocar un libro vinieron a mí recuerdos de esas historias: el tamaño, la textura, sus ilustraciones y colores trajeron a mi mente al Libro de los cerdos, Zoológico y Voces en el parque. Recuerdo esos momentos como cuando estás soñando, un poco nublados y brillantes. Creo que ahora me parecen mágicos porque fue ahí donde me fui reconciliando con mi historia lectora y también con mi historia familiar.
La universidad me volvió otro tipo de lectora. Disfrutaba mucho los ramos de literatura, claro que me gustaba leerla, pero amaba mucho más analizarla después, comentarla en clases, formular decenas de conjeturas que quizás jamás se comprobarían, pero para mí eso era la vida. Disfrutaba mucho más la no ficción. Leer ensayos, investigaciones, reflexiones de tanta gente que vio el mundo con ojos diferentes a los míos. Inmersa en el mundo intelectual conocí también a mis amigas feministas. Esas señorascuáticas, las indeseables, las temidas. Nuestro grupo iba desde los 18 a los 65. Con ellas leí mucho también. Círculos de lectura y cervezas. Los altos muros donde alguna vez me sentí tan a gusto, eran ahora cielos abiertos, soleados e infinitos, otro tipo de refugio, si me permiten decir.
Refugiada en las letras y en las amigas terminé la universidad. Quizás por eso y por mi propia experiencia, me prometí que los libros no me alejarían de las personas, sino que me acercarían a ellas. Aun así me sigue pareciendo a veces que no hay mejor compañía que la de un par de páginas repletas de palabras.
Sin pensarlo pero deseándolo toda la vida, me convertí en el Don Quijote de mi papá, quizás mas bien en su Sancho, porque ahora tiene conmigo esas conversaciones eternas. De todos los caminos posibles que imaginé, el que vi más lejano era el de ser su colega, y aquí vamos, a diario peleando con los molinos de la docencia, imaginando mundos mejores sentados en nuestro escritorio, arreglando el mundo montados en nuestro noble corcel, su auto blanco, que por cierto no le regalé con mi primer sueldo.
Hoy los libros me guardan y yo a ellos. Los llevo a cuestas y ellos a mí. Me han salvado tantas veces que, para devolverles la mano, los subí un día a un carrito y los llevé a mi trabajo. No hay nada más triste que un libro guardado eternamente en una estantería sin ser leído. Debe sentirse como una profesora sin hacer clases, sin las risas adolescentes una mañana de invierno, sin los ojitos brillantes cuando algo les hace sentido, incluso, sin la frustración de que todo está saliendo mal, hasta que sale bien.
Antes de terminar, quisiera hacer una confesión: rayo los libros. Los rayo para que algún día mis sobrinos digan: “mira, la tía estaba loca, hablaba con los libros”.